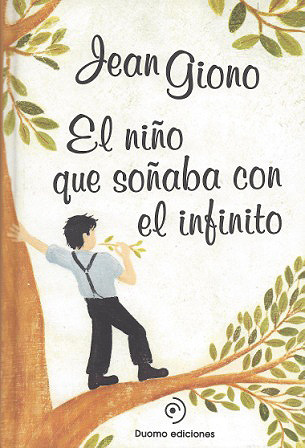El Hombre que plantaba árboles. 1953.
Para que el carácter de un ser humano excepcional muestre sus verdaderas cualidades, es necesario contar con la buena fortuna de poder observar sus acciones a lo largo de los años. Si sus acciones están desprovistas de todo egoísmo, si el ideal que las dirige es de una generosidad sin parangón, si sus acciones son tales que no buscan en absoluto ninguna recompensa más que aquella de dejar sus resultados visibles; sin riesgo de cometer ningún error, estamos entonces frente a un personaje inolvidable.
Hace aproximadamente cuarenta años, yo realizaba una larga travesía a pie por las zonas altas, absolutamente desconocidas para los turistas, de la vieja región de los Alpes que penetra hasta La Provenza.
Esta región está delimitada al sureste por el curso medio del Durance, entre Sisteron y Marabeau; al norte por el curso superior del Drome, después de su nacimiento; al oeste, por las planicies de Comtant Venaissin. Al pie de monte de Mont-Ventoux. Comprende toda la parte norte del Departamento de Bases - Alpes, el sur del Drome y un pequeño enclave de Vaucluse.
Al iniciar el viaje, entre los 1.200 y 1.300 metros de altitud, el paisaje era casi desértico; eran tierras tomadas por la monotonía. Lo único que podía crecer ahí eran lavandas silvestres.
Atravesé el país por su parte más ancha y, después de tres días de camino, me encontré en medio de una desolación sin igual. Acampaba al lado del esqueleto de un pueblo abandonado. Ya no tenía agua. La que me quedaba del día anterior la había utilizado durante la víspera y necesitaba encontrar más. No pude encontrarla. Las casas, de lo que alguna vez había sido un poblado, estaban aglomeradas alrededor de unas ruinas apiladas, lo que me hizo pensar que en algún tiempo ahí debió haber habido una fuente o un pozo. Y así era; había un pozo, pero seco. El arreglo de las cinco o seis casitas de piedra con techos volados y lavados por el viento, y la pequeña capilla daban la apariencia de un pueblo habitado. Sin embargo, cualquier resquicio de vida había desaparecido.
Era un hermoso día de junio, pleno de sol, pero en estas tierras sin abrigo el viento soplaba con una brutalidad insoportable. La fuerza con la que el viento golpeaba las carcasas de las casas era tan violenta como el de una bestia salvaje que es interrumpida durante su comida.
Era necesario mover mi campamento. Al cabo de cinco horas de marcha, no había encontrado agua, ni ningún otro indicio que pudiera darme la esperanza de encontrarla. Por todas partes reinaba la misma aridez, las mismas hierbas leñosas. Me pareció percibir a lo lejos una pequeña silueta negra, de pie. La tomé por la sombra de un tronco solitario. Por si acaso, me dirigí hacia ella. Era un pastor. Una treintena de corderos yacían sobre la tierra ardiente reposando cerca de él. Me dio de beber agua de su botella y un poco más tarde me condujo hasta su casita que se encontraba en una ondulación de la llanura. Obtenía su agua -excelente, por cierto- de un pozo natural muy profundo, en el que él mismo había instalado una polea muy rudimentaria.
Este hombre hablaba poco. Esta es una práctica común entre aquellos que viven solos. Sin embargo, era un hombre seguro de sí mismo, confiado en sus convicciones. Me parecía insólita su presencia en estos lugares tan desprovistos de todo. No vivía en una cabañita, sino en una verdadera casa de piedra donde saltaba a la vista claramente que él mismo había restaurado las ruinas con las que se encontró a su llegada. El techo era sólido y estaba bien sujeto. El viento que golpeaba las tejas del techo producía un ruido similar al del mar cuando golpea en las playas.
Sus muebles y pertenencias estaban en orden, su vajilla estaba limpia, el piso estaba pulcramente barrido, su rifle estaba engrasado; la sopa hervía en el fuego. Fue entonces cuando me di cuenta de que también estaba recién afeitado, que todos sus botones estaban sólidamente cosidos y que su ropa estaba cuidadosamente remendada, hasta tal punto, que los remiendos eran casi invisibles.
Compartió su sopa conmigo y después de cenar yo le ofrecí tabaco de mi saquito. Me comentó que ya no fumaba. Su perro era tan silencioso como él, amigable pero no servil.
Rápidamente entendí que pasaría la noche ahí, el poblado más cercano se encontraba todavía a más de un día y medio de marcha. Más aún, ya había tenido la oportunidad de conocer el raro carácter de los habitantes de esta región que, por cierto, no era en absoluto recomendable. En las laderas de estas montañas, entre pequeños bosquetes de robles albares, hay cuatro o cinco poblados dispersos, lejos los unos de los otros. Estos poblados están habitados por leñadores que hacen carbón con la madera. Son lugares donde se vive mal; en las garras de la desesperación. Las familias viven unas en contra de las otras, en un clima hostil, de rudeza excesiva, tanto en el verano o en el invierno. Una ambición irracional permanece desataba en un afán continuo por escapar de este ambiente.
Los hombres llevaban el carbón al pueblo en sus camiones y, después, regresaban. Las más sólidas cualidades se quiebran bajo el yugo de sus trabajos. Las mujeres acumulaban rencores. Había competencia en todo, desde la venta del carbón hasta los bancos de la iglesia; en las virtudes opuestas y los vicios opuestos, así como en la amalgama de vicios y virtudes. Se daban epidemias de suicidios y numerosos casos de locura, casi siempre homicida.
El pastor, que no fumaba, saco un pequeño saco y vació su contenido sobre la mesa, formando una pila de bellotas. Se puso a examinarlas una por una, poniendo muchísima atención, separando las buenas de las malas. Yo, que fumaba mi pipa, le ofrecí ayuda. Él me respondió que era cosa suya. En efecto, viendo la devoción y cuidado que ponía en su trabajo, decidí no insistir más. Esa fue toda nuestra conversación durante aquella noche. Cuando hubo terminado de separar todas las bellotas que estaban en buen estado, entonces las contó y las puso en montoncitos de diez. De esta manera iba haciendo una selección, eliminando aquellas bellotas que eran muy pequeñas o aquellas que estaban agrietadas. Tras reunir cien bellotas perfectas detuvo su tarea, y entonces nos retiramos a dormir.
La compañía de éste hombre me daba paz. Al día siguiente, le pedí permiso para quedarme un día más en su casa a descansar. Él lo encontró perfectamente natural. La verdad es que me daba la impresión de que nada podría distraerlo. Tomarme este descanso no era absolutamente necesario, pero yo estaba intrigado, quería saber más acerca de este hombre. Antes de salir, sumergió en una cubeta con agua el pequeño saco donde había puesto las bellotas seleccionadas y contadas previamente con tanto cuidado.
Me di cuenta de que a modo de cayado, empuñaba una vara de hierro tan grueso como un dedo pulgar, de un metro cincuenta de largo. Fingí pasear a mi aire para, en realidad, seguir un camino paralelo al suyo. El pasto se encontraba en el fondo de un pequeño valle. El dejó el rebaño al cuidado del perro y subió hacia donde yo me encontraba. Temía que hubiera venido a reprocharme mi indiscreción, pero no fue así en absoluto. Seguía su camino y me invitó a acompañarlo si no tenía nada mejor que hacer. Continuamos unos doscientos metros más hacia arriba, hacia lo alto de la loma.
Cuando llegamos al lugar que el quería, comenzó a enterrar su vara de hierro en la tierra. Hacía un pequeño agujero en el que el ponía una de las bellotas, que posteriormente cubriría de tierra nuevamente. Plantaba robles. Entonces le pregunte si la tierra le pertenecía. Él me respondió que no. ¿Sabía de quién era? No lo sabía. Suponía que se trataba de una tierra comunal, o quizás podía ser que se tratara de tierras a cuyos propietarios no les interesara. No tenía el menor interés en conocer a los propietarios. Plantó las cien bellotas con sumo cuidado.
Tras la comida del medio día, reanudó la selección de semillas. Creo que puse demasiada insistencia en mis preguntas, pero él las respondió una a una. Llevaba tres años plantando árboles en aquel erial. Había plantado ya cien mil. De estos cien mil, veinte mil habían germinado. De estos veinte mil, él consideraba que todavía se perderían la mitad, por causa de los roedores o por cualquier otro designio de la Providencia imposible de predecir. Quedarían entonces diez mil robles que podrían crecer en este lugar donde antes no había sobrevivido nada.
Fue en este momento en el que comencé a preguntarme sobre la edad de este hombre. Era evidente que se trataba de un hombre de más de cincuenta años. Cincuenta y cinco, me dijo. Se llamaba Elzéard Bouffier. Había sido propietario de una granja en la llanura, donde había vivido la mayor parte de su vida. Había perdido a su único hijo y después a su mujer. Se había retirado a la soledad y se deleitaba viviendo sin prisas con su rebaño de corderos y su perro. Consideraba que este país se estaba muriendo por falta de árboles. Añadió entonces que no teniendo nada más importante que hacer había tomado la resolución de poner remedio a este estado de cosas.
Viviendo yo mismo en ese momento una vida solitaria, y a pesar de mi juventud, sabía cómo acercarme con delicadeza a aquellas almas solitarias. Aún así, cometí un error. Fue precisamente mi juventud la que me llevó a imaginar el porvenir en mis propios términos, y en cierta medida también un anhelo en la búsqueda por felicidad. Le comenté que dentro de treinta años estos cien mil robles serían majestuosos. Me respondió con toda sencillez que, si Dios le concedía bastante vida, en treinta años él habría plantado otros tantos y que estos diez mil serían tan sólo como una gota en el mar.
De hecho, había comenzado también a estudiar la propagación de las hayas. Cerca de su casa había instalado un pequeño vivero donde crecían los arbolitos. Los plantones, que había protegido de sus corderos con una pequeña cerca, eran muy hermosos. Además, estaba considerando plantar también algunos abedules que serían muy adecuados para las partes bajas de los valles, donde –aclaró- existe humedad a unos pocos metros bajo la superficie del suelo.
Al año siguiente la guerra del catorce había comenzado. Yo estuve movilizado durante cinco años. Un soldado de infantería apenas podía pensar en árboles. A decir verdad, todo este asunto no me había marcado tanto. Personalmente lo consideré entonces como un pasatiempo pueril, algo así como coleccionar sellos y lo olvidé.
Al terminar la guerra me encontré con una pequeña prima por desmovilización y con un gran deseo de respirar aire puro. Sin otro propósito que este, retomé el camino hacia aquellas tierras desérticas.
La región no había cambiado. Sin embargo, más allá de ese poblado abandonado percibí a la distancia una especie de neblina grisácea que cubría las lomas como un tapiz. A partir de ese instante comencé a pensar de nuevo en el pastor que plantaba árboles. “Diez mil robles, me dije: han de ocupar un gran espacio”.
Había visto morir a mucha gente durante esos cinco años de guerra, pero no me podía imaginar de ninguna manera la muerte de Elzéard Bouffier, a pesar de que un hombre de veinte años piense que uno de cincuenta es ya tan viejo que no le resta más que morir. Pero no estaba muerto, incluso estaba rejuvenecido. Y había cambiado la materia de su interés. Ahora solo tenía cuatro corderos, pero tenía un centenar de colmenas. Se había desecho de los corderos porque amenazaban los retoños de los árboles. Me comentó entonces que la guerra no le había distraído en absoluto, como yo mismo me pude dar cuenta. El había seguido plantando árboles imperturbablemente.
Los robles de 1910 ahora tenían 10 años y eran más altos que yo y que él mismo. El espectáculo era impresionante. Yo me quede literalmente sin palabras. Pasamos todo el día caminando por su bosque, en silencio. Estaba divido en tres partes, el largo total era de once kilómetros, y en su punto más ancho la sección era de tres kilómetros. Cuando caí en la cuenta de que todo esto había florecido de las manos y del alma de este único hombre solo, sin ningún avance técnico en su herramienta, comprendí que los hombres pueden llegar a ser tan eficaces como Dios en otros dominios, además del de la destrucción.
Había perseguido su ideal, prueba fehaciente de ello era que las hayas alcanzaban ya mis hombros y se habían extendido tan lejos como la vista podía alcanzar. Los robles eran ahora robustos y frondosos, habían ya pasado la edad en la que estaban a merced de los roedores y, en cuanto a los designios de la Providencia, si deseaba destruir la obra creada, se necesitaría de un ciclón. Me mostró sus admirables parcelas de abedules que databan de cinco años atrás, es decir de 1915, cuando yo combatía en Verdún. Él los había plantado en las partes bajas del valle, donde había sospechado, con justa razón, que había humedad a flor de tierra. Eran tan tiernos como jóvenes adolescentes, y muy firmes.
La creación estaba en el aire. Por doquier se percibía tal y como si una sucesión en cadena hubiera tomando su propio camino. Él no se preocupaba, se ocupaba. Perseguía obstinadamente su objetivo. Era tan simple como eso. Al descender por el poblado, pude ver agua correr en los arroyos que en la memoria de los hombres, habían estado siempre secos. En efecto, era una extraordinaria reacción en cadena la que este hombre me había dado la oportunidad de presenciar. Estos arroyos secos que en tiempos muy antiguos habían llevado agua, habían vuelto a florecer. Algunos de estos tristes poblados, que he citado al comienzo de mi relato, estaban construidos sobre edificios de antiguas ciudades galorromanas, donde aún quedaban algunos trazos de estas antiguas culturas. Ahí, los arqueólogos al excavar habían encontrado anzuelos de pesca, en lugares donde en el siglo XX hacían falta cisternas para tener un poco de agua.
El viento dispersaba también muchas semillas. De este modo, al mismo tiempo que el agua reapareció, reaparecieron los sauces, las enredaderas, los prados, los jardines, las flores y las positivas razones para vivir.
Realmente la transformación había tenido lugar de manera tan paulatina que había penetrado y se había instalado en la costumbre sin provocar ningún sobresalto o sorpresa. Los cazadores que subían a la soledad de las montañas para perseguir liebres o jabalíes habían constatado también la presencia de pequeños árboles. Sin embargo, atribuían los cambios a los procesos naturales de la tierra. Esta era la razón por la que nadie había tocado su obra, porque nadie en absoluto había llegado a estar en contacto con este hombre. Era insólito. ¿Quién podía imaginar que en estos poblados existiera alguien con tal obstinación y poseedor de una generosidad tan extrema?.
A partir de 1920, no dejé pasar más de un año sin ir a visitar a Elzéard Bouffier. Jamás lo vi flaquear, ni dudar. A pesar de que sólo Dios sabe los sin sabores que hubo de superar. Para obtener el éxito en su empresa fue necesario sobreponerse a muchas adversidades y luchar contra la desesperación. Baste decir que durante un año había logrado plantar diez mil arces y todos murieron. Al siguiente año de este suceso, decidió abandonar los arces y volver a plantar hayas. Estas lograron crecer sanas y con mayor esplendor que los robles.
Para tener una idea más precisa del carácter excepcional de su carácter, no hace falta más que recordar que vivía en una soledad total, sí total, a tal punto que hacía el final de su vida había perdido la costumbre de hablar, o bien, ya no veía en absoluto la necesidad de hacerlo.
En 1933 recibió la visita de un guardia forestal atolondrado. El funcionario le advirtió de no provocar fuegos a la intemperie, ya que podría a poner en riesgo el bosque "natural". Era la primera vez, le dijo ese hombre con ingenuidad pueril, que había visto crecer un bosque por sí solo, de manera espontánea. En aquel momento él estaba pensando en plantar hayas en un claro a doce kilómetros de su casa. Para evitar idas y venidas, -ya que para aquel entonces contaba ya con setenta y cinco años de edad-, pensaba construir una cabaña de piedra junto a las plantaciones, cosa que hizo al año siguiente.
En 1935, toda una delegación administrativa vino a examinar "el bosque natural". Había con él un personaje importante del Ministerio de Aguas y Bosques, un diputado y técnicos. Se pronunciaron muchas palabras inútiles. Se decidieron hacer algunas cosas y, afortunadamente, no se hizo nada; excepto por una medida verdaderamente útil: se puso al bosque bajo la salvaguarda del Estado, y se prohibió la corta de leña para hacer carbón. Evidentemente era imposible no ser subyugado ante la belleza de estos jóvenes árboles plenos de salud. Este bosque ejercía sus poderes de seducción incluso sobre el mismísimo diputado.
Yo tenía un amigo entre los directores del departamento forestal que estaban en la delegación. Le explique lo que para él era un misterio. Un día de la siguiente semana, fuimos los dos juntos a buscar a Elzéard Bouffier. Lo encontramos en pleno trabajo, a unos veinte kilómetros del sitio donde se había realizado la inspección anterior.
Este capataz forestal no era mi amigo porque sí. Conocía el verdadero valor de la cosas y supo permanecer en silencio. Le ofrecí algunos huevos que había traído conmigo como regalo; dividimos nuestros alimentos en tres y pasamos algunas horas sin decir ninguna palabra, en la contemplación del paisaje.
La ladera donde nos encontrábamos estaba cubierta por árboles de seis a siete metros de alto. Yo recordé el aspecto del sitio en 1913: un desierto... El trabajo sosegado y regular, el aire vivificante de las alturas, la frugalidad, y sobre todo, la serenidad de su alma le habían dado a este hombre una salud casi solemne. Era un atleta de Dios. Me preguntaba cuántas hectáreas más cubriría de árboles.
Antes de partir, mi amigo hizo una simple sugerencia concerniente a algunas especies de árboles para las que el terreno parecía especialmente adecuado. Pero no insistió más. Por una muy buena razón que me aclaro después: “Este buen hombre sabe mucho más que yo”. Al cabo de una hora más de camino, después de darle vueltas al asunto agregó: "Él sabe mucho más que todo el mundo. Ha encontrado una forma perfecta de ser feliz”.
Gracias a este capataz forestal no solo fue protegido el bosque, sino también la felicidad de este hombre. Hizo nombrar a tres guardias forestales para la protección del territorio y los previno con la seria advertencia de que permanecieran indiferentes a todas las botellas de vino que los leñadores pudieran ofrecerles como soborno.
La obra no estuvo en riesgo grave, salvo en la guerra de 1939; cuando los automóviles funcionaban con gasógeno y siempre faltaba madera. Comenzaron a talar algunos de los robles de las parcelas de 1910. Por suerte, estos bosques están tan lejos de cualquier carretera o camino que no resultó rentable seguir extrayendo la madera y la compañía decidió pronto abandonar ese proyecto. El pastor no vio nada. Se encontraba a treinta kilómetros del lugar, y continuaba apaciblemente con su labor, tan imperturbable por la guerra del 39 como lo había estado por la guerra de 14.
Vi por última vez a Elzéard Bouffier en 1945. Tenía entonces ochenta y siete años. Reemprendí la ruta del desierto, pero en esta ocasión, pese a los estragos de la guerra, había un autobús que cubría el trayecto entre el Valle del Durance y la montaña. Atribuí a la relativa velocidad de este medio de transporte el hecho de no reconocer los lugares de mis antiguas caminatas. Me pareció también que el trayecto me hacía pasar por lugares nuevos. Me vi obligado a preguntar el nombre del poblado, para estar bien seguro de que esta era la región que en otros tiempos había visto en ruinas y desolación. Me apeé del autobús en Vergons.
En 1913 en esta pequeña aldea había diez o doce casas con tres habitantes. Estas gentes eran salvajes, detestándose los unos a los otros, siempre en eterno conflicto y pillaje. Física y moralmente parecían hombres prehistóricos. Su condición era de total desesperanza. No les restaba más que aguardar la muerte. Una condición que claramente no predisponía a cultivar ninguna virtud.
Todo había cambiado. Incluso el aire mismo. En lugar de los vendavales secos y brutales que me acogieron las primeras veces, ahora soplaba suavemente una brisa de dulce olor. De las montañas llegaba un rumor como de agua que cae de las alturas: era el efecto del viento en los bosques. Lo más asombroso de todo fue escuchar el ruido del agua que discurría hacía un estanque. Vi que habían construido una fuente, y que había abundante agua en ella. Sin embargo, lo que más me admiró es que junto a esta fuente habían plantado un tilo que debía tener ya unos cuatro años. Era un símbolo de la incontestable resurrección.
Más aún, Vergons mostraba ya signos de trabajos, de aquellos que tienen por condición necesaria la presencia de la esperanza. La esperanza había retornado. Habían limpiado las ruinas, habían tirado las paredes rotas, y habían reconstruido las cinco casas. El poblado contaba ahora con veintiocho habitantes que incluía a cuatro parejas jóvenes. Las casas nuevas, recién remozadas, estaban rodeadas por jardines, hortalizas y verduras entremezcladas con malezas alineadas. Había legumbres y flores, coles y rosales, puerros y bocas de dragón, apios y anémonas. Era ahora un lugar donde cualquiera estaría encantado de vivir.
A partir de allí seguí mi camino a pie. La guerra de la que apenas estábamos saliendo no nos permitía más que reincorporarnos pausadamente a la vida. Sin embargo, Lázaro ya estaba fuera del sepulcro. En las faldas de las montañas divisé pequeños campos verdes de cebada y de centeno en cierne. Al fondo de los estrechos valles, los prados reverdecían.
Han bastado ocho años desde entonces para que todo el país rebose vitalidad y prosperidad. En el lugar donde en 1913 vi ruinas, hoy se alzan granjas prósperas, que proporcionaban una vida feliz y confortable. Los viejos manantiales eran alimentados por agua de lluvia y nieve que ahora podía ser alojada y retenida por los bosques; el agua volvía a correr recuperando su ciclo natural. Bordeando a cada granja había arboledas de pinos y arces. Los manantiales de agua rebosaban sobre tapices de mentas frescas. Los poblados estaban siendo reconstruidos poco a poco. Gente venida de la llanura donde la tierra era muy cara llegaron a establecerse, aportando juventud, actividad y espíritu de aventura. Ahora se encuentran por los caminos hombres y mujeres bien alimentados, jóvenes y muchachas que saben reír, y que han retomado el gusto por las fiestas campestres. Contando a los recién llegados, tenemos a más de diez mil personas que le deben su felicidad a Elzéard Bouffier.
Cuando reflexiono que un solo hombre, reducido a sus simples recursos físicos y morales, fue suficiente para hacer surgir de un desierto esta tierra de Canaán, me doy cuenta que a pesar de todo, la condición humana es admirable. Cuando hago un recuento de lo que puede crear la constancia, la generosidad y la grandeza de un alma resuelta a lograr su objetivo, soy presa de un inmenso respeto por aquel viejo campesino sin cultura que a su manera supo cómo materializar una obra digna de Dios.
Elzéaard Bouffier murió apaciblemente en 1947, en el asilo de Banon.
Cuestiones a trabajar sobre este relato de ficción:
¿Donde se encuentra La Provenza?
¿Cómo cambió no sólo el paisaje sino también la vida de las personas tras la obra de Elzéard Bouffier?.
Identificar los árboles que se mencionan en el cuento:
Chênes blancs: robles albares.
Chênes: robles.
Hêtres: hayas.
Bouleaux: abedules.
Saule: arce.
Erable: arce.
Tilleul: tilo.